Literatura española del siglo XVI: lírica y Garcilaso de la Vega
Documento de la Universidad de Burgos sobre Literatura española: siglo XVI. El Pdf, un material didáctico para la universidad, explora la lírica española del siglo XVI, destacando la figura de Garcilaso de la Vega y la introducción de metros italianos, con extractos de obras y contextualizaciones históricas.
Ver más14 páginas

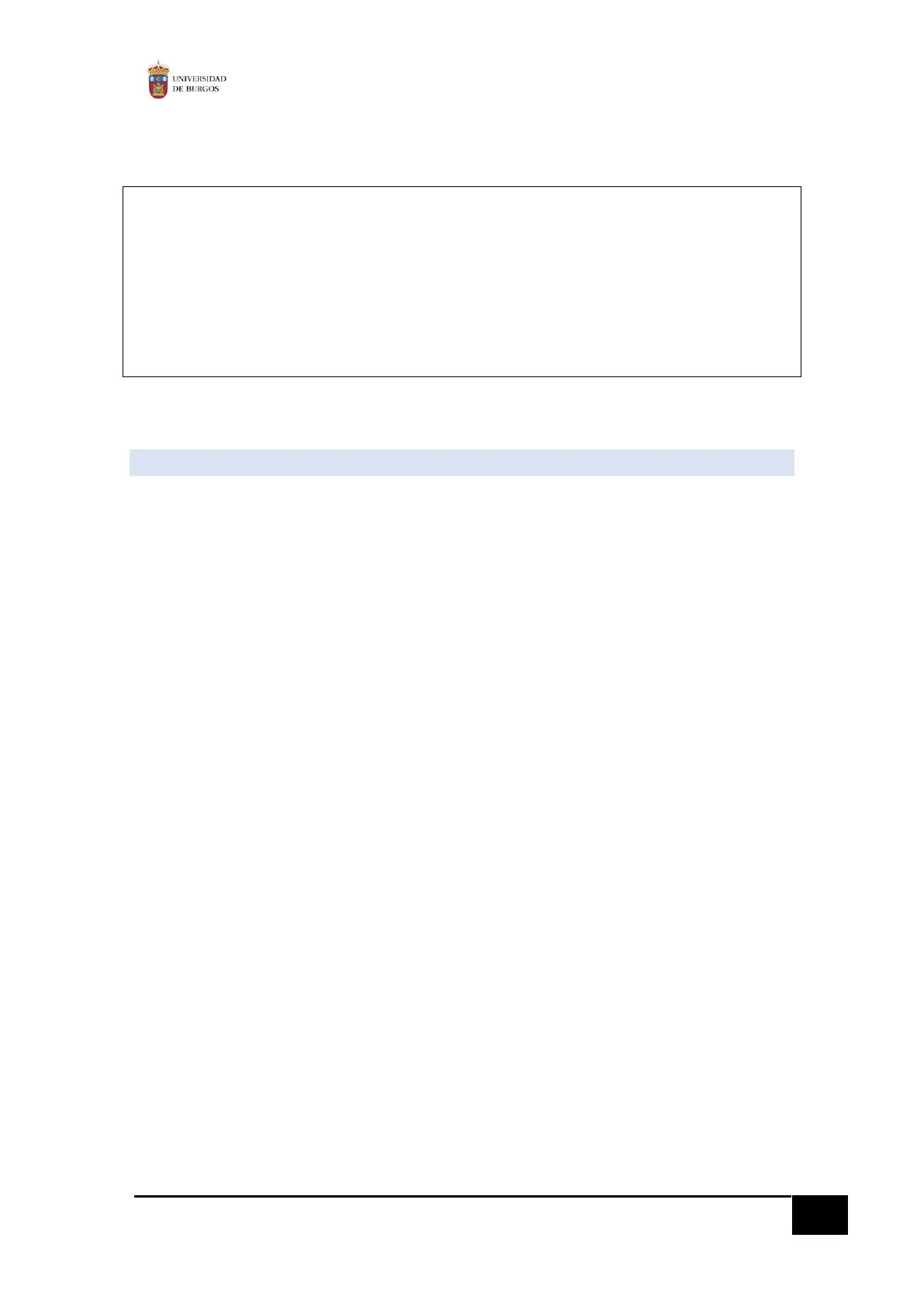
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
UNIVERSIDAD DE BURGOS
Grado en Español: Lengua y Literatura
Literatura española: siglo XVI
Tema 1: La lírica en la primera mitad del siglo XVI. 1.1. La poesía de Garcilaso de la Vega (parte I) Profesor: Ernesto Lucero
Literatura española: siglo XVI
Grado en Español: Lengua y Literatura
Universidad de Burgos Profesor: Ernesto Lucero
ÍNDICE
- INTRODUCCIÓN. 2
- LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI ..
4
- La adopción de los nuevos metros italianos. Juan Boscán 5
- Pervivencia de modelos castellanos. 7
- LA REVOLUCIÓN DE LA POESÍA EN EL RENACIMIENTO 9
- GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536). INTRODUCCIÓN 11
- Sebold, R. P. (2014). Garcilaso de la Vega en su entorno poético. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, capítulo 3 ..
INTRODUCCIÓN
El siglo XVI supone para la lírica española una época de apertura gracias a la incorporación definitiva de los modelos europeos y la consecuente renovación formal de sus manifestaciones. El nuevo ambiente cultural propicio el trasfondo creativo apropiado para que surgiera un buen número de grandes poetas, engendrando en esta época algunos de los poemas que se cuentan hoy entre los más conseguidos de nuestras letras.
En el Renacimiento se producen muchos cambios culturales y sociales. Lo mismo sucede en la literatura, que participa de esa renovación y ese optimismo del siglo XVI. Estos cambios tienen mucha repercusión en la poesía y a partir de una fecha concreta: 1526. Pero, ¿por qué en ese año de 1526? Porque hay un encuentro que cambia la historia de la literatura española, un encuentro entre Italia y España. En 1526 se casa el rey de España Carlos V (celebra las fiestas en Granada, en el palacio de la Alhambra). A esas fiestas acuden invitados de toda España y de Europa. Durante las fiestas, en los jardines de la Alhambra, hablan dos hombres que escriben poesía y están muy interesados en la literatura: se trata del noble español Juan Boscán y del italiano Andrea Navagero, embajador de Venecia en esas fechas. Durante esa conversación, Navagero le dice a Boscán que la poesía en español todavía está muy inspirada en la Edad Media y le recomienda que lea a los poetas italianos, especialmente a Francesco Petrarca y a los contemporáneos, para hacer una poesía más moderna. En la historia de la literatura española, se acepta que esta conversación marca el inicio de la renovación poética renacentista en España.
Disponemos de esta información gracias a un documento histórico conocido como "Epistola a la Duquesa de Soma", del barcelonés Juan Boscán. Dicha carta en prosa constituye el prólogo (o "proemio") del Libro II en la princeps (que significa 'primera edición') de las Obras de Boscán de 1543. Esta carta, que hace antecede al Libro II, le sirve a Boscán para explicar cuáles son los cambios sustanciales, desde el punto de vista - 2 -
Literatura española: siglo XVI
Grado en Español: Lengua y Literatura
Universidad de Burgos Profesor: Ernesto Lucero estilístico (temático y formal), que presenta la poesía reunida en ese libro, respecto del Libro I. Esta "Epístola a la Duquesa de Soma", en resumen, proporciona una explicación y una defensa de la revolución poética que supone la adopción de los metros y temas italianos (que tienen por gran maestro a Francesco Petrarca), revolución que marca un antes y un después en la historia de la poesía escrita en castellano. Por tanto, esta epístola proemial tiene un elevado valor histórico como reflexión teórica acerca de la poesía renacentista culta en España.
En dicha epístola, Boscán, para defender su poesía a la manera italiana, trae a colación la autoridad de reconocidas personalidades en el mundo cultural con motivo de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. Boscán señala cómo Navagero, "varón tan celebrado en nuestros días", lo animo a que escribiese en lengua castellana los sonetos y otras formas estróficas (tercetos encadenados, por ejemplo), formas poéticas ya consolidadas en Italia.
Es decir, Boscán, como hombre del Renacimiento (que supone una vuelta y una imitación de los clásicos, esto es, de los mejores), está defendiendo la "imitatio" (esto es, en el ejercicio de la 'imitación') de los mejores en la poesía de su tiempo. Por tanto, la renovación de la lírica que anuncia la Carta a la duquesa de Soma se apoya en el ejercicio de la imitación de los modelos consolidados en Europa.
PORQUE ESTANDO UN DIA EN GRANADA CON EL NAVAGERO ... TRATANDO CON EL EN COSAS DE INGENIO Y DE LETRAS, Y ESPECIALMENTE EN LAS VARIEDADES DE MUCHAS LENGUAS, ME DIJO PORQUE NO PROBABA EN LENGUA CASTELLANA SONETOS Y OTRAS ARTES DE TROVAS USADAS POR LOS BUENOS AUTORES DE ITALIA. Y NO SOLAMENTE ME LO DIJO ASI LIVIANAMENTE, MAS AUN ME ROGO QUE LO HICIESE ... MAS ESTO NO BASTARA A HACERME PASAR MUY ADELANTE, SI GARCILASO CON SU JUICIO EL CUAL NO SOLAMENTE EN MI OPINION, MAS EN LA DE TODO EL MUNDO, HA SIDO TENIDO POR REGLA CIERTA, NO ME CONFIRMARA EN ESTA MI DEMANDA
DE LA CARTA DEL POETA JUAN BOSCAN A LA DUQUESA DE SOMA.
Placa en la Alhambra recordando la conversación entre Boscán y Navagero, a partir de un texto extraído de la "Carta a la Duquesa de Soma" de Boscán.
Para recrear esta importante circunstancia histórica, ved el siguiente vídeo de animación, de carácter lúdico, que nos ayuda a dar vida a esta conversación que marca - 3 -
Literatura española: siglo XVI
Grado en Español: Lengua y Literatura
Universidad de Burgos Profesor: Ernesto Lucero un antes y un después de la historia de la lírica española, en su camino hacia la modernización. Creo que ver el vídeo nos puede ayudar a recordar mejor dicho encuentro entre poetas de diferentes culturas y tradiciones literarias, la española (Juan Boscán) y la italiana (representada por el embajador veneciano en España, Andrea Navagero):
*Dos advertencias antes de ver el vídeo: veréis que, además de su carácter lúdico, aunque muy respetuoso con la circunstancia histórica en sus detalles, hay obviamente dos bromas que no tienen nada que ver con la realidad histórica: una, acerca de la lengua catalana en el siglo XVI y otra, la broma final de Navagero a Boscán. Pincha en la siguiente imagen y se abrirá el video en tu navegador.
LA POESÍA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVI
Aunque la poesía más estudiada y leída del siglo XVI es aquella que abrazó las novedades provenientes de Italia, no debemos olvidar que se siguió cultivando la lírica en metros y estrofas tradicionales (también llamados "castellanos"), tanto aquellos propios de la lírica cortesana como de las manifestaciones populares. Se puede hablar incluso de sincretismo, ya que no resulta extraño encontrar en la obra de un mismo poeta ambos modos de versificar o influencia castellanista en los metros italianos. Pocas son las excepciones. Incluso el mayor poeta de la primera mitad del siglo, Garcilaso de la Vega, cuya producción, al menos la que nos ha llegado, se desarrolla casi en su totalidad en la nueva veta poética, compone algunas canciones con versos tradicionales.
- 4 -
Literatura española: siglo XVI
Grado en Español: Lengua y Literatura
Universidad de Burgos Profesor: Ernesto Lucero
Adopción de los nuevos metros italianos
Juan Boscán y la poesía italiana
Como hemos dicho anteriormente, corría el año 1526 cuando Andrea Navagero, empapado de los ideales renacentistas que bañaban ya las aguas de su República natal, se encuentra en Granada en la boda de Carlos V con Juan Boscán. El intercambio de ideas que se produjo en aquel momento cambiaría para siempre la faz de la poesía española: el veneciano sugirió al español que probara un molde genérico poético que era por entonces la forma más cultivada en la poesía culta renacentista italiana. Con la introducción del soneto, aquella estructura que tantos frutos expresivos había dado, se daba entrada, a su vez, al verso más utilizado en la poesía en español desde entonces: el endecasílabo. Juan Boscán relata su apuesta lírica en el prólogo a sus obras:
Este segundo libro terna otras cosas hechas al modo italiano, las cuales serán sonetos y canciones, que las trobas desta arte así han sido llamadas siempre. La manera destas es más grave y de más artificio y (si yo no me engaño) mucho mejor que la de las otras. Mas todavía, no embargante esto, cuando quise probar a hazellas no dejé de entender que tuviera en esto muchos reprehensores. Porque la cosa era nueva en nuestra España y los nombres también nuevos, a lo menos muchos dellos, y en tanta novedad era imposible no temer con causa, y aun sin ella.
[ ... ] Los unos se quejaban que en las trobas desta arte los consonantes no andaban tan descubiertos ni sonaban tanto como en las castellanas; otros decían que este verso no sabían si era verso o si era prosa, otros argüían diciendo que esto principalmente había de ser para mujeres y que ellas no curaban de cosas de sustancia sino del son de las palabras y de la dulzura del consonante. Estos hombres con estas sus opiniones me movieron a que me pusiese a entender mejor la cosa, porque endiéndola viese más claro sus sinrazones. Y así cuanto más he querido llegar esto al cabo, discutiéndolo conmigo mismo, y platicándolo con otros, tanto más he visto el poco fundamento que ellos tuvieron en ponerme estos miedos.
[BOSCÁN, J. (1999). Poesía. Edición de Pedro Ruiz Pérez, Madrid: Akal, pp. 166-169]
Andrea Navagero [1516, detalle] (Retrato de Rafael Sanzio)
- 5 -
Literatura española: siglo XVI
Grado en Español: Lengua y Literatura
Universidad de Burgos Profesor: Ernesto Lucero
Juan Boscán y el Renacimiento
El Cortesano de Baltasar de Castiglione
Si bien antes de que irrumpiera Juan Boscán (1490-1542) en la poesía española podía hablarse de cierta adopción de modelos poéticos italianos en el siglo XV (como es el caso del Marqués de Santillana), es con su figura y su apertura hacia las ideas renacentistas por las que hoy podemos hablar del triunfo del italianismo en la poesía española del Renacimiento. Hombre de corte muy cercano al emperador Carlos V, era uno de los personajes que mejor había incorporado a su vida los ideales del Renacimiento. A él debemos, por ejemplo, la mejor traducción en lengua castellana de El cortesano de Baltasar de Castiglione (1478-1529), el libro de referencia para la vida en la corte, que codificaba el comportamiento del hombre. Él mismo intentó encarnar el ideal de aquel libro, ya que compaginó el cultivo de las letras con su carrera militar, en una unión de dos polos vitales que se consideraba perfecta en su momento. Así se hablaba en la obra de lo que hoy denominamos amor neoplatónico, y que será la base de la concepción amorosa, más espiritual que erótica, en tantos textos del Renacimiento español:
Por eso, cuando viere a alguna mujer hermosa, graciosa, de buenas costumbres y de gentil arte, y tal, en fin, que el como hombre experimentado en amores conozca ser ella aparejada para enamoralle, luego a la hora que cayere en la cuenta y viere que sus ojos arrebatan aquella figura y no paran hasta metella en las entrañas, y que el alma comienza a holgar de contemplalla y a sentir en sí aquel no sé qué que la mueve y poco a poco la enciende, y que aquellos vivos espíritus que en ella centellean de fuera por los ojos no cesan de echar a cada punta nuevo mantenimento al fuego, debe luego proveer en ella con presto remedio, despertando la razón y fortaleciendo con ella la fortaleza del alma, y atajando de tal manera los pasos a la sensualidad y cerrando así las puertas a los deseos, que ni por fuerza ni por engaño puedan meterse dentro; y así entonces, si la llama de fuego cesa, cesara también el peligro; mas si ella dura o crece, debe en este caso el Cortesano, sintiéndose preso, determinarse totalmente a huir toda vileza de amor vulgar y bajo, y a entrar con la guía de la razón en el camino alto y maravilloso de amar. Y para esto ha de considerar primero que el cuerpo donde aquella hermosura resplandece no es la fuente de donde ella nace, sino que la hermosura, por ser una cosa sin cuerpo y, como hemos dicho, un rayo divino, pierde mucho de su valor hallándose envuelta y caída en aquel sujeto vil y corrutible, y que tanto más es perfeta cuanto menos del participa, y si del se aparta del todo, es perfetísima.
[CASTIGLIONE, B. (1986). El cortesano, traducción de Juan Boscán. Edición de Pedro Santidrián. Madrid: Alianza, pp. 203-204]
La lírica pionera de Boscán quedó eclipsada por la de su amigo Garcilaso de la Vega, pero también es cierto que no alcanzó la perfección musical y formal del toledano. En sus versos se detectan imperfecciones, y en ocasiones, no se ajusta a los cánones de elegancia petrarquista. Sin embargo, debemos otorgarle el lugar que merece en la historia. Hoy leemos su poesía con la sensación de que con él comenzaba la gran renovación de la literatura española. Fue publicada postumamente, en tres libros. En ellos se corrobora que la poesía española del Renacimiento no prescindió de los modelos tradicionales autóctonos, ya que junto composiciones en metros castellanos conviven con novedades italianistas. Ciñéndonos estrictamente estas últimas, destacan, por encima de todo lo demás, los sonetos.
- 6 -