Proceso de Desamortización y Cambios Agrarios en España
Documento de Universidad sobre Proceso de Desamortización y Cambios Agrarios. El Pdf aborda las reformas del siglo XIX, analizando los objetivos fiscales, políticos, económicos y sociales de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, y sus consecuencias en la propiedad y sociedad española.
Ver más18 páginas
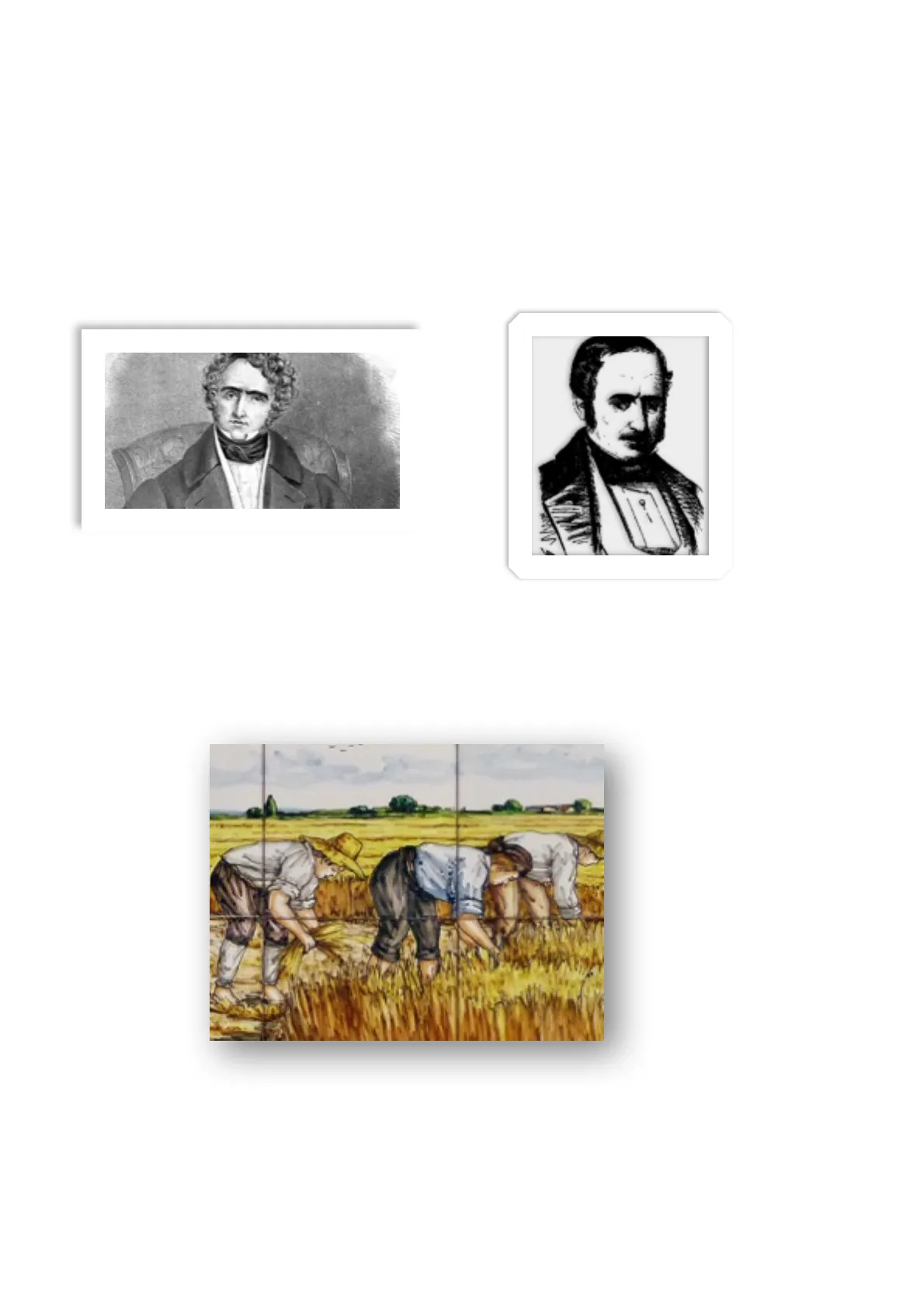
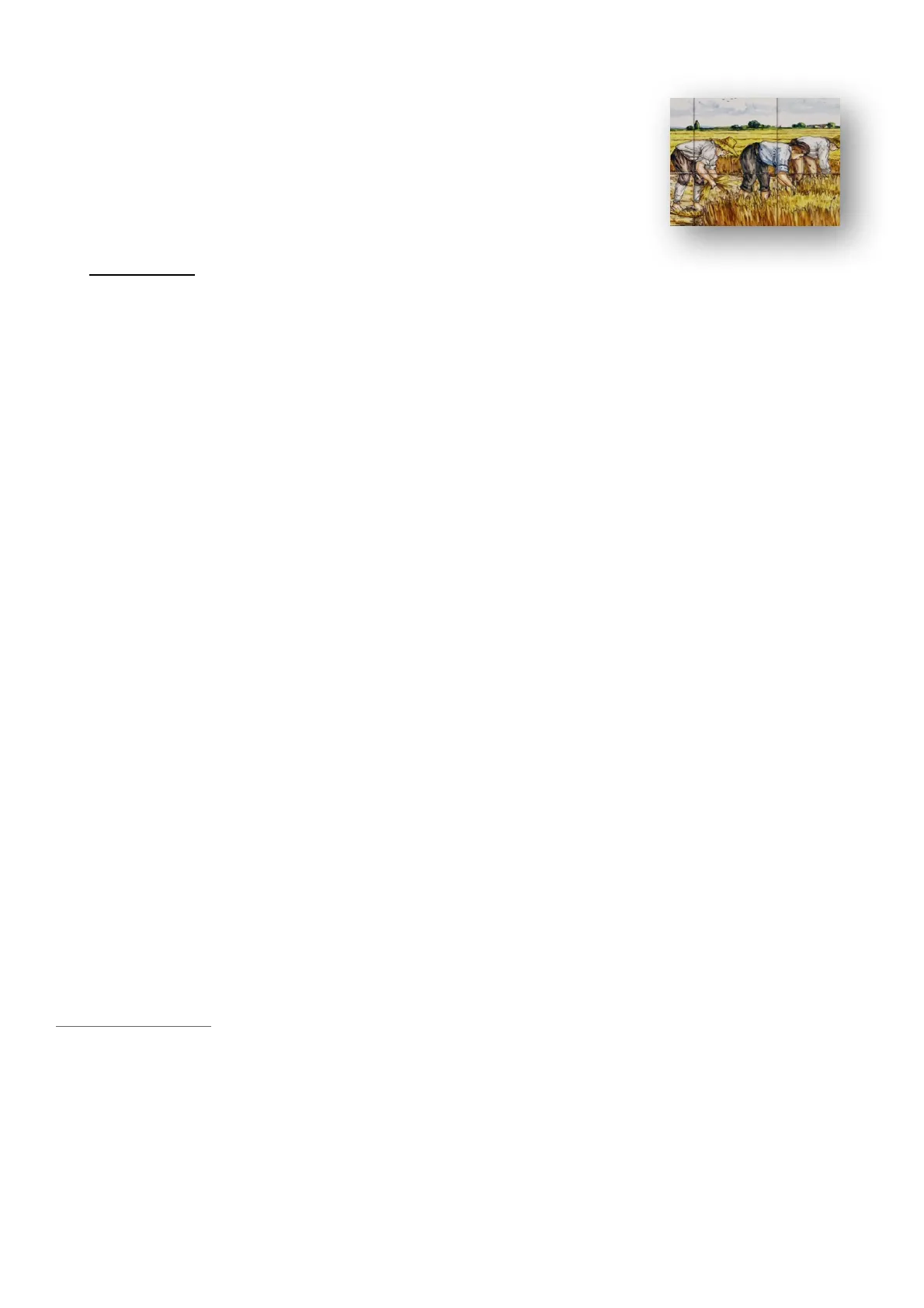
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
TEMA 10
PROCESO DE DESAMORTIZACIÓN Y CAMBIOS AGRARIOS
- 1. CONCEPTO Y MECANISMOS DE LAS DESAMORTIZACIONES.
- 2. DESAMORTIZACIÓN DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN.
- 3. DESAMORTIZACIONES EN EL SIGLO XIX.Ha de España- Segundo Bachillerato
Tema 10
- 1. Objetivos de las desamortizaciones.
- 2. Desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836)
- 3. Desamortización general de Madoz (1855)
- 4. CONSECUENCIAS.
RESUMEN
La propiedad de la tierra fue la principal fuente de riqueza de la España del s. XIX: más del 80 % de la población era campesina. Hasta 1866, el ritmo de la economía española continuó marcado por la agricultura como ocurría en el Antiguo Régimen, por lo que las crisis económicas eran una consecuencia directa de las malas cosechas.
Durante la primera mitad del siglo XIX, la propiedad de la tierra estaba en las mismas manos que en el Antiguo Régimen: la Iglesia (sobre todo las órdenes religiosas), la nobleza rentista, el Estado o los municipios (bienes de propios y comunes). En general eran explo- taciones poco racionales, las llamadas manos muertas1. Estaban amortizadas o vinculadas, sin que pudieran entrar en el mercado y sin poder disponer de ellas.
A principios del XIX el 80 % del campo español estaba vinculado, por lo que quedaba fuera del mercado. Lo que pretenderán los distintos gobiernos liberales es cambiar la si- tuación jurídica de esas tierras y convertirlas en propiedad libre, absoluta e individual2. De esta forma quienes consigan un aprovechamiento de la tierra irán acumu- lándola al comprar aquellas de quienes no han sabido sacar provecho. Además, se pretendió aumentar la producción agrícola y acabar con la escasez de alimentos.
En estos momentos, el campo vivió una profunda reforma basada en la abolición del ré- gimen señorial, la supresión de los mayorazgos y las grandes desamortizaciones. Estas transformaciones se basarán en propuestas de la época de la Ilustración, pero con una con- cepción ideológica diferente. En este tema nos centraremos en la desamortización, que debe ser considerada como un proceso, que abarca desde Carlos IV hasta la mitad del siglo XIX, y un hecho fundamental ligado al proceso de la revolución burguesa que significó un cam- bio esencial en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra. En España se produjo de ma- nera discontinua. Se dieron varias desamortizaciones: la de Godoy, ministro de Carlos IV
1 Las tierras en manos muertas eran aquellas que estaban vinculadas a dominios monásticos o a munici- pios y, además de no tributar, no podían ser vendidas por sus titulares, por lo que estaban fuera del mer- cado y, por ello, no podían ser capitalizadas ni mejoradas. Eran tierras mal explotadas y, por ello, con escasos rendimientos.
2 Para los ilustrados y los liberales, la propiedad es sagrada, un derecho natural, base de la felicidad, y el sustento de la riqueza de las naciones. El Estado debe garantizar esa propiedad que proporciona la liber- tad y proporcionar las condiciones necesarias para que aumenten el número de propietarios y, con la apli- cación de su trabajo sobre dichos bienes, creciera la felicidad personal, y con ella, la riqueza nacional. 2Ha de España- Segundo Bachillerato
Tema 10
(1798), la de la Guerra de la Independencia, la del Trienio Liberal (1820-23), pero las más importantes fueron las de Mendizábal (1836-1851) y la de Pascual Madoz (1855-1924).
Estas transformaciones cambiaron la estructura de producción y pro- piedad en la España del s.XIX, pero por sus especiales circunstancias no solucionaron los problemas del mundo rural, dejando la cuestión agraria como uno de los factores que generaron más inestabilidad en el s. XX.
1 .- Concepto y mecanismo de las desamortizaciones
Concepto. La desamortización es un proceso político y económico de larga duración en Es- paña (1766-1924), por el que el Estado convirtió en bienes nacionales las propiedades y de- rechos que hasta entonces habían constituido el patrimonio amortizado (fuera del mercado libre) de diversas entidades civiles y eclesiásticas. El objetivo del Estado era enajenarlos (venderlos) inmediatamente en favor de ciudadanos individuales. Pasamos así de una pro- piedad propia del Antiguo Régimen, vinculada y comunal o corporativa a un nuevo tipo de propiedad, libre e individual, es decir, privada, acorde con el sistema liberal.
Mecanismo del proceso desamortizador
El proceso desamortizador tiene tres pasos:
- - Un paso previo que es la promulgación de leyes para desvincular los bienes de la nobleza (supresión de mayorazgos y señoríos), los bienes eclesiásticos y municipales.
- - Tras esto, se procede a la nacionalización de los bienes de las manos muertas. Nacio- nalizar significa que el Estado adquiere los bienes, es decir, los propietarios están obligados a ceder esos bienes al Estado por un precio determinado; unas veces sin indemnización como en el caso de Mendizábal y otras con indemnización como con la de Madoz (en este caso suele fijar el propio Estado los precios).
- - Finalmente se procede a la privatización de esos bienes. Implica que el Estado no se queda con ellos, sino que los pone a la venta, generalmente mediante pública subasta y que serán adquiridos por propietarios privados. De esta subasta el Estado obtenía beneficios.
2 .- Las desamortizaciones durante el Antiguo Régimen
En la España del Antiguo Régimen, la Iglesia, la nobleza y los ayuntamientos son los grandes propietarios de tierras. Pero el problema para el desarrollo económico estaba en que eran tierras amortizadas, que no se podían vender, por lo que cuando había tierras que no estaban en producción, incluso yermas, así se quedaban. En el siglo XVIII un enorme porcentaje de tierras de España eran o improductivas (no cultivables) o de bajo rendi- miento (pastos, cotos de caza, tierras abandonadas ... ). Por muchas de estas tierras, además, no se pagaban impuestos, por lo que no generaban riqueza alguna para el Estado. Era evi- dente la necesidad de un cambio en la propiedad de las tierras en manos muertas.
3Ha de España- Segundo Bachillerato
Tema 10
Desde las reformas promovidas por los ilustrados la solución era evidente: era necesario que el Estado se apropiara de estas tierras y las pusiera a la venta libre a través de la subasta al mejor postor. La finalidad era aumen- tar la riqueza nacional y, en algún momento se pensó que también se podría crear así una clase media de labradores propietarios. Además, la hacienda pública obtendría unos in- gresos extraordinarios con los que se pretendían solucionar el problema de la deuda públi- ca.
La situación de la hacienda pública anterior a la revolución liberal era tradicionalmente de- ficitaria. El sistema de impuestos del Antiguo Régimen dejaba fuera de las contribuciones a la nobleza y el clero, cargando de impuestos directos al Tercer Estado y, sobre todo, utiliza- ban los impuestos indirectos sobre el consumo. Todo esto provocaba la ruina de las clases populares y una paralización de las actividades económicas. La necesidad de pedir prés- tamos por parte de las monarquías del Antiguo Régimen se convirtió en una práctica habi- tual en la España de los siglos XVIII y XIX.
La sucesión de conflictos como las guerras contra Inglaterra, Francia, la invasión francesa durante la Guerra de Independencia, la independencia americana y las guerras carlistas, agravaron la crisis económica y llevó a España a fijarse en lo ocurrido en otros países euro- 4Ha de España- Segundo Bachillerato
Tema 10
peos más avanzados en políticas desamortizadoras: Evolución de los cercamientos en Inglaterra (1727-1845)
600 500 11727-1760 400 1761-1792 300 1793-1801 200 1802-1815 100 0 Enclosures acts
- En Inglaterra las leyes de cercamiento de propiedades antes comunales ("Enclosures Act"), se promulgaron durante la Revolución Agrícola del siglo XVIII, previa a la Revolu- ción Industrial.
- En Francia el problema del déficit fue el que provocó la reunión de los Estados Generales y el comienzo de la Revolución Francesa. Para solucionar la crisis financiera los revoluciona- rios pensaron en la desamortización de los bienes de la Iglesia y los de los nobles emigrados. Estas tierras fueron adquiridas por el campesinado francés con el compromiso de su pago a largo plazo. Así, el campesinado se convirtió en propietario de las tierras, generando un apo- yo masivo a la Revolución y se creó una importante clase media rural, que a partir de aquí sirvió de gran estabilizador social.
En España durante el reinado de Carlos III (1759-1788) apareció la crítica a las tierras amortizadas, tanto las eclesiásticas como de la nobleza y las comunales de los ayuntamien 5Ha de España- Segundo Bachillerato
Tema 10
tos. Los ilustrados consideraban que era la principal causa del estanca- miento agrario y proponían detener la amortización e incluso suprimirla, pero la Corona se opuso. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767, el Estado enajenó sus bienes como castigo y para iniciar una reforma de la agricultura (colonización de Sierra Morena, etc.).
Fue a partir de 1795, durante el reinado de Carlos IV, cuando la política belicista del go- bierno y el consiguiente aumento de la deuda pública3 obligaron a Godoy a iniciar la des- amortización. En 1798 el gobierno declaró en venta los bienes de los establecimientos de beneficencia pública (hospitales, colegios, hospicios, cofradías ... ) regidos por instituciones eclesiásticas. El dinero recaudado por la venta de estas fincas debía canjearse por vales reales. La Iglesia recibía, a cambio, el 3% de los vales reales adquiridos. Se permitió incluso la venta de mayorazgos. Esta medida supuso un respiro para gran parte de las casas nobles, que tenían graves problemas de liquidez, al no estarles permitida la venta de sus fincas y bienes inmobiliarios. Lo obtenido no se empleó para sanear la deuda sino para nuevas cam- pañas militares, por lo que el problema del endeudamiento público aumentó. La guerra con Francia y posteriormente con Inglaterra supuso la ruina de la Hacienda Real.
Durante la Guerra de la Independencia, José I realizó también una pequeña desamortización que no implicó una supresión de propiedad, sino la confiscación de sus rentas para el avitua- llamiento y gastos de guerra de las tropas francesas. También las Cortes de Cádiz participa- ron en el proceso desamortizador al expropiar los bienes pertenecientes a los afrancesados, a conventos y monasterios destruidos durante la guerra, y tierras municipales, siendo vendi- dos en subasta pública, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado.
La restauración del absolutismo con Fernando VII en 1814 significó la anulación de las ex- claustraciones y la devolución a la Iglesia de los bienes vendidos en el periodo anterior.
Durante el Trienio Liberal (1820-23) se reanudó la desamortización de bienes como los de la Inquisición, que desaparece definitivamente. Se suprimen algunos mayorazgos y se ven- den algunas tierras de los ayuntamientos. Los principales inversores serán burgueses. Pero en 1823 volvió el régimen absolutista (Década Ominosa), y nuevamente Fernando VII obligó a restituir los bienes vendidos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces apoyarán al liberalismo y se enfrentarán al rey y al absolutismo.
3 .- Las desamortizaciones en el siglo XIX
3 Los títulos de Deuda Pública son un recurso del estado para compensar la diferencia entre gastos e ingre- sos. Estos títulos son documentos que acreditan que el comprador ha prestado al Estado ese dinero y que el estado no solo debe devolverlo en el plazo fijado, sino además pagar unos intereses por ello. En toda la historia de España el recurso de los títulos de deuda pública ha sido muy utilizado por sus gobernantes. En el siglo XIX las innumerables guerras (Independencia, colonial, carlista ... ) hicieron aumentar considera- blemente la deuda pública y poner en graves aprietos al Estado. En este contexto hay que entender este proceso. 6