Los derechos humanos a la luz de la movilidad humana en Argentina
Documento sobre Los derechos humanos a la luz de la movilidad humana a lo largo de la historia argentina. El Pdf explora la formación de la nación y las diversas olas migratorias, desde la población indígena hasta los afrodescendientes y europeos, en el contexto universitario de Historia.
Ver más14 páginas
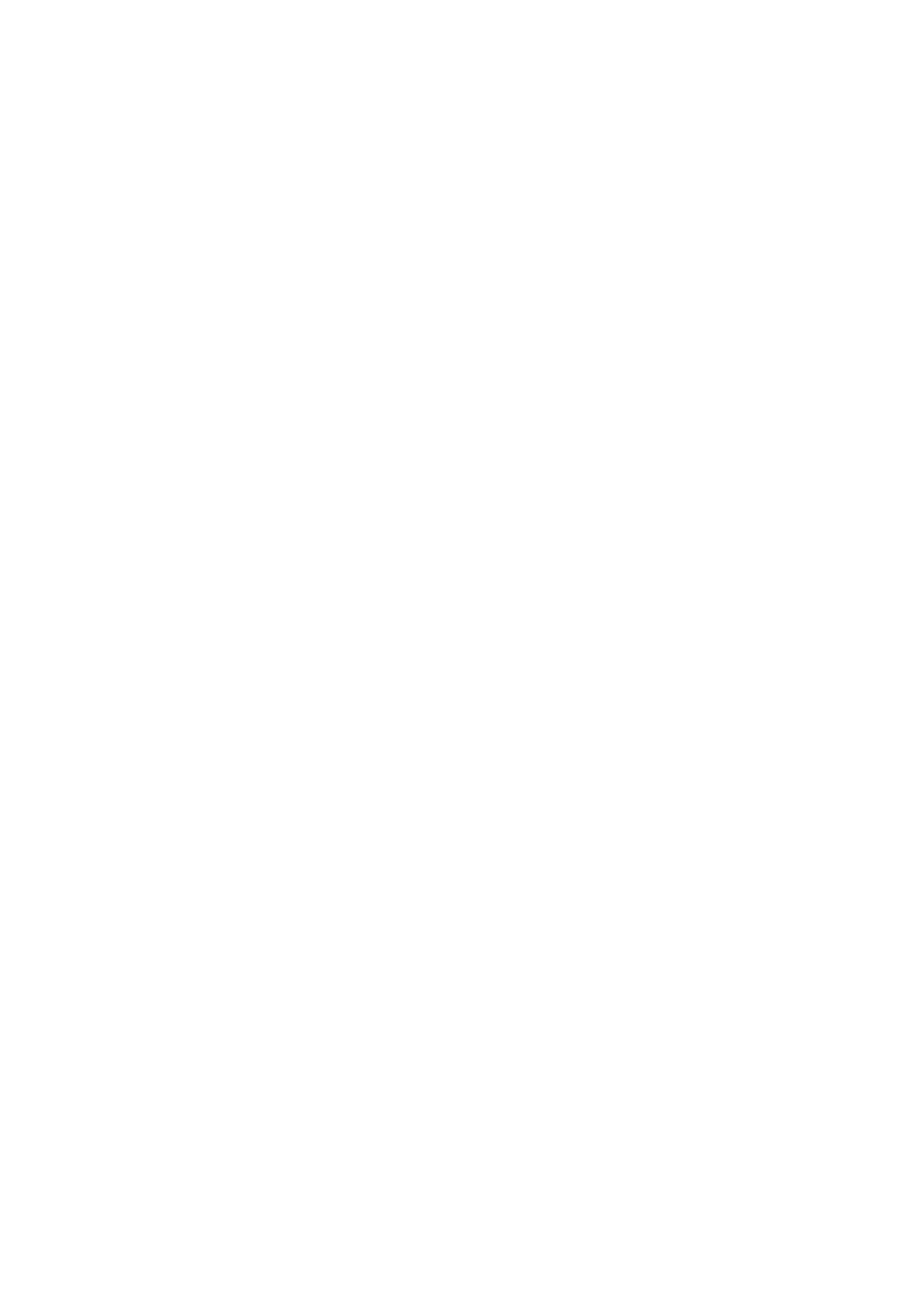

Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Capítulo XI. Los derechos humanos a la luz de la movilidad humana a lo largo de la historia argentina
María Paula A. Cicogna
1. Introducción
¿Cómo se conforma el pacto entre ciudadanos y gobernantes? En el Capítulo 1 se analizaron los distintos contratos realizados entre gobernados y gobernantes y se suma a ellos uno que incita a la reflexión y toma otros elementos para poder explicar el surgimiento de la nación (Segato, 2007). Coincide con Oszlak (1982) en que uno de los atributos de estatidad es el territorio, pero se explaya en el concepto para sostener que si una sociedad lo ocupa hay que tomar en cuenta si su "constitución como colectividad fue anterior en el tiempo a su contorno territorial", así como la construcción de la Nación (Segato, 2007: 75). Segato retoma a Anderson (1983) para decir que entonces una nación no es solo una lengua común, una religión común o una ley común, sino que la circulación de referencias de conocimiento común es lo que le da cohesión, unidad, a la nación. Y es también poder acceder a los derechos que otorga ese contrato (civiles y políticos; económicos, sociales y culturales; de solidaridad).
Argentina se constituyó como una antagonista de minorías ya que basó su discurso fundacional en el conflicto con grupo étnicos o nacionales, incluso lo convirtió en una de las misiones de sus instituciones, lo cual conllevó a una homogeneización artificial de sus habitantes y una condición para el acceso a la ciudadanía porque se buscaba homogeneizar la pluralidad étnica (Segato, 2007). Pero, al mismo tiempo, el relato del surgimiento de la nación argentina se sitúa en la nación nacida de las oleadas migratorias de fines del siglo XIX. Un gran número de personas bajando de navíos anclados en el Puerto de Buenos Aires cargadas con valijas donde traían sus objetos más preciados para (re)comenzar una mejor vida en el "nuevo" continente. Se podría coincidir en que esta es una de versiones más escuchadas cuando alguien trata de explicar cómo nace Argentina, y también una de las que nos contaron en la escuela para despertar nuestra identidad nacional, esa patria construida artesanalmente por Juan Bautista Alberdi (1) y la generación del '80. Se creía que el "problema" residía en que estas naciones modernas necesitaban una identidad nacional en la que se contuviera y se (re)definiera al gen criollo para afianzar una cultura que convocara ambas pertenencias. Joaquín V. González fue el introductor del criollismo en la Argentina y de su reconstrucción estilizada y letrada del gaucho emergió Ricardo Rojas, Rector de la UBA (Gutiérrez, 2017).
2. ¿ Quiénes eran parte de la nación argentina en 1853?
La movilidad de personas ha sido una constante en toda la historia de la humanidad, aunque sí se puede afirmar que comenzaron a ser más frecuentes e involucraron una mayor cantidad de personas a partir del siglo XIX gracias a los avances tecnológicos. Entonces, ¿cómo estaba conformada la nación argentina en 1880 ?. Vivían en ella pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y criollos, principalmente (aunque se debe destacar que los criollos eran descendientes de migrantes o migrantes, aunque eso sonara contradictorio ya que eran la clase gobernante).
Se puede decir que en el siglo XIX, en la actual Argentina, vivían treinta y dos pueblos indígenas preexistentes a la Nación, que hablaban trece lenguas originarias, y que actualmente se hallan organizadas en más de mil seicientas comunidades, la mayoría rurales, y en organizaciones territoriales y sectoriales (INAI, 2014, en Trinchero, 2010). El pueblo mapuche es el más numeroso,seguido por el pueblo kolla, el toba, el wichí y el diaguita/diaguita calchaquí. La suma de estas cinco etnias representa casi el 54,2% de la población indígena de nuestro país al 2005, fecha en que se realizó un censo (Trinchero, 2010, 2014). (2)
Es difícil saber qué cantidad de personas conformaban esa población prehispánica (sobre todo si se toma en cuenta que los cazadores requieren de territorios bastante extensos). J. Steward (1949) estimó que dichos grupos superarían los trescientos mil miembros, aunque apreciaciones más recientes (que consideran la alta capacidad productiva de los pueblos agricultores del noroeste - cuya población ascendería a 200.000 habitantes (Madrazo, 1991)-podrían aumentar esta cifra hasta quinientos mil habitantes (Bartolomé, 2004). Como ya fuera explicado en el Capítulo 2, el objetivo de esta apropiación de grandes extensiones de tierra tenía como fin la expansión de la clase terrateniente y la consolidación del modelo agroexportador (Radovich y Balazote, 1995).
En cuanto a la población afrodescendiente, Gomes (s/f) sostiene que unas doce millones de personas desembarcaron en Latinoamérica provenientes de distintas zonas del continente africano (lo que actualmente se conoce como Angola, Congo y Mozambique) a partir del siglo XVI; Buenos Aires y Montevideo se constituyeron en los puertos más importantes del Atlántico Sur donde se recibían a estas personas en estado de esclavitud para luego hacerlas desplazar hacia todo el interior de Sudamérica mediante puertos de transferencia en Valparaíso y Río de Janeiro. Una de cada cinco personas moría en el viaje debido a diversas causas (inanición, diarreas, deshidratación, suicidios o castigos diversos), y a partir de esa cifra se puede decir que el tráfico de esclavos le provocó a África una pérdida de sesenta millones de personas y de esa forma Europa pudo expandirse industrial y económicamente. Las personas que habían llegado al continente y habían sido esclavizadas realizaban tareas rurales, en la ganadería, labores artesanales o trabajo doméstico. Las familias que poseían esclavos los forzaban a realizar actividades fuera de la casa (talabartería, platería, pastelería, lavandería, realizar tareas como peones o dictar clase como maestros de música) para solventar los gastos de aquellas. Durante la primera gobernación de Juan Manuel de Rosas (1829-1932) la comunidad negra de Buenos Aires conformaba cerca del 30% de la población, mientras que en otras regiones, como NOA y Centro, la población negra alcanzaba un promedio de 50% (Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Córdoba y Tucumán) de la población total (Gomes, s/f).
Hacia 1810 Buenos Aires tenía alrededor de 40 mil habitantes y se calcula que un tercio eran de origen africano ya que entre 1777 y 1812 entraron al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de setecientos barcos con setenta y dos mil esclavos africanos (Pineau, 2017). Para el momento de la Revolución de Mayo la ciudad no tenía una mayoría de población blanca; muchas de estas personas fueron enviadas como soldados a las Guerras por la Independencia y a la Guerra de la Triple Alianza y perecieron en dichas tareas, sumado a las muertes producidas a causa de la epidemia de fiebre amarilla y por las malas condiciones de vida que aumentaban las tasas de mortalidad y natalidad; todos esos factores favorecieron a la merma de la población, la cual además fue invisibilizada por las razones antes expuestas (Kleidermacher, 2011). Recién en el Censo Nacional del 2010 realizado en Argentina se incorporó en algunas localidades una pregunta que rastreaba a los descendientes de esta población ("¿Tenés ascendentes africanos?"). (3) Los datos arrojados dieron cuenta de que en Argentina más de quince mil argentinos se autoidentifican como descendientes o registran raíces afrodescendientes (Pineau, 2017).
En cuanto al registro de aquellas personas que viajaron por ultramar para arribar a estas costas y se convirtieron en migrantes, a partir de la creación del Virreinato del Río de la Plata (1776) se pudo identificar la llegada de migrantes desde Galicia y País Vasco, portugueses y genoveses (De Cristoforis, 2006 en Devoto, 2007). Los factores que generaron esa movilidad fueron la expansión económica y del aparato burocrático y los avances tecnológicos que permitieron que las personas pudiesen emprender viajes hacia destinos lejanos.
A esa primera oleada la sucedió otra, entre 1830 y 1870, que trajo a la región irlandeses, genoveses, franceses y españoles y contribuyó a acrecentar una población mermada debido a las guerras de la independencia. Estas personas se insertaron, principalmente, en la producción lanar (irlandeses), la navegación fluvial y el tráfico frutihortícola (genoveses) y el artesanado urbano (franceses). En esta época el comercio se veía limitado debido a que las vías de comunicación para transportar los productos se veían interrumpidas debido a las guerras civiles y a los conflictos que desataban la ocupación de los territorios ancestrales indígenas. Hacia 1869, fecha del primer registro censal, la población migrante alcanzaba el 41% en los centros urbanos (Devoto, 2010).
Durante ese período, y luego de varios intentos, se sancionó en 1853 la carta magna aprobada por casi todas las unidades políticas, la cual se consolidó en 1860 luego de que Buenos Aires se sumara tras aceptar las reformas incorporadas (Dalla Vía, 2015). Desde sus primeras líneas, en su Preámbulo, se postuló que este ordenamiento está dirigido a "todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino", (4) y a partir de esa frase se esbozó un modelo de nación que incluyó a las personas extranjeras y se posicionó al Estado en su rol de promotor para la incorporación de extranjeros a quienes otorgó (casi) (5) los mismos derechos que a sus ciudadanos, tal como lo lo citan sus artículos 17 y 31. Este contrato otorgaba un lugar central a la libertad y a la propiedad privada y al diseño del territorio nacional como un solo mercado, eliminando las fronteras interiores y los derechos de paso (Dalla Vía, 2015). Ese territorio nacional como mercado llega cuando el Estado argentino se consolida luego de décadas de guerras (ver Capítulo 2).Tanto ciudadanos como habitantes podían acceder a derechos civiles (los que protegen la vida, la seguridad, la propiedad privada, entre otros), (6) aquellos codificados por las Revoluciones Norteamericana (1786), Francesa (1789) y Haitiana (1791) que, en parte, inspiraron la carta magna y que conformaron una primera generación de derechos, (7) junto con los políticos.
Este proceso de consolidación se cerró hacia 1880 cuando convergieron varios procesos nodales para la formación del Estado: el proceso de formación de un sistema de dominación política, de un mercado y de una nación, sumado a la consolidación de la burguesía terrateniente de Buenos Aires como la clase fundamental en la sociedad argentina (Garulli, 2006) (ver Capítulo 2).
3. La migración como forjadora de la nación (primera Ley de migraciones)
En pos de consolidar el proyecto antes mencionado, Argentina sancionó su primera ley de migraciones en 1876, durante el gobierno de Nicolás Avellaneda (1874-1880), y de esa manera dio la bienvenida a la tercera oleada migratoria (1883-1890). La "Ley de Inmigración y Colonización" (8) definió por primera vez la figura del migrante en el ordenamiento jurídico del país y estableció la posición que iban a ocupar en ese contrato, entre gobernantes y gobernados, las personas extranjeras en Argentina: el migrante fue tipificado como "el tipo de persona que arriba al país en barco a vapor o vela, en segunda o tercera clase y que es menor de 60 años" y para convertirse en residente tenía que estar "libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo", además de declarar oficio ("ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor" (Novick 2008: 3 en Kerz y Cicogna, 2013).
El Estado se estaba conformando sobre territorios delimitados a partir de poblaciones "pacificadas" en su interior, creaba instituciones para el empleo de la fuerza violenta, ejercía la difusión de símbolos indicadores de pertenencia territorial y traspasaba la propiedad pública a privada. Esta Ley de Inmigración y colonización fue consonante con este proceso: el Gobierno creó el Departamento General de Inmigración (dependiente del Ministerio del Interior) y abrió oficinas en el extranjero para la captación de migrantes, con agentes gubernamentales que tenían como misión coordinar dicha tarea con los gobiernos extranjeros y las compañías navieras. La captación de migrantes fue una política pública diseñada para conseguir mano de obra, como así también lo fueron los altos salarios (en comparación con los de los países de origen) que fomentaban el interés de aquellos que viajaban al país para trabajar en las cosechas y para convertirse en arrendatarios rurales (Kerz y Cicogna, 2013).
Esa tercera oleada, que comenzó en 1883 y duró siete años, estuvo enmarcada en el mencionado ordenamiento migratorio y conformada por pasajeros que contaban con subsidios para transportarse. Estos protagonizaron una crisis económica y política que provocó el fin de esa movilidad, la cual generó mayor emigración que migración (saldo negativo). Este período presenció la expansión de las fronteras luego de la matanza de circa 20.000 (9) personas pertenecientes a pueblos originarios (Bartolomé, 2004), entre 1878 y 1885, debido a que, entre varias razones, esta población no contaba con líderes dispuestos a firmar alianzas en esa nueva estructura institucional en la cual se había cimentado el flamante Estado:
En las últimas décadas del siglo XIX, el recién estructurado Estado centralista decidió asumir el desafío de conquistar y consolidar sus "fronteras interiores". Estas fronteras internas, eufemisticamente llamadas "El Desierto", estaban constituidas por las extensas áreas que desde la época colonial permanecían bajo el control de los grupos indígenas. Durante casi tres siglos los cazadores ecuestres de la Patagonia y del Gran Chaco habían conservado su independencia, a costa de un casi continuo estado de tensión bélica, ocasionalmente alterada por algún poco duradero tratado de paz. Durante esta época se puso de manifiesto la dificultad de someter y subordinar a sociedades sin clases y de jefaturas más bien laxas, puesto que no poseían grupos de poder susceptibles de ser destruidos o comprados, ni líderes máximos con quienes pactar alianzas perdurables. Los decenios que duraba la "guerra del malón", tal como se llamaba a las incursiones bélicas indígenas contra los establecimientos criollos de las fronteras, habían exacerbado el antagonismo étnico, justificando ideológicamente la guerra de exterminio que la historia argentina designa con el sugestivo nombre de "La Conquista del Desierto" (Bartolomé, 2004: 4). (10)
Paralelamente a este fenómeno migratorio Argentina recibió personas que huían de conflictos armados, las cuales aún no estaban amparadas bajo la normativa internacional como solicitantes de asilo ni eran nombradas como refugiadas, tal vez sí como exiliadas, como fue el caso de aquellas personas que huían de la guerra civil en Uruguay que llegaron entre 1900 y 1913 (Veronelli, 2001 en Cicogna, 2009).
En el período 1891-1913 se produjo la cuarta oleada migratoria, la cual encontró limitaciones debido a la frontera agropecuaria y la expansión industrial. Durante estos años llegaron los llamados "trabajadores golondrina" (que viajaban para hacer trabajos por temporada: siembra,