Resumen de Psicología de la Niñez y la Adolescencia
Documento de Psicología sobre Resumen Psicologia de la Niñez y la Adolescencia. El Pdf explora la educación comunitaria itinerante y la crítica a la medicalización infantil, diferenciando estructura y desarrollo, con aportes del psicoanálisis a la educación para la universidad.
Ver más31 páginas
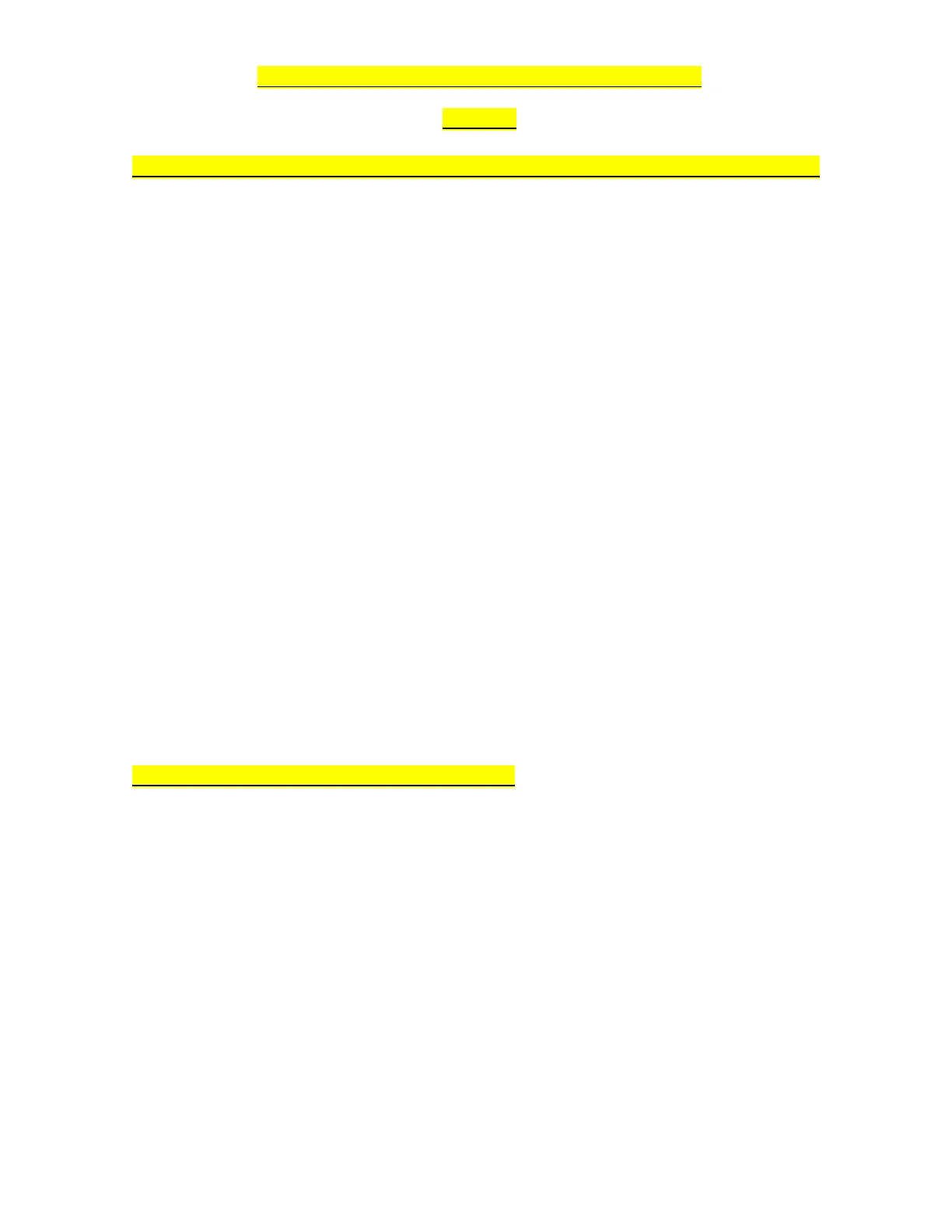
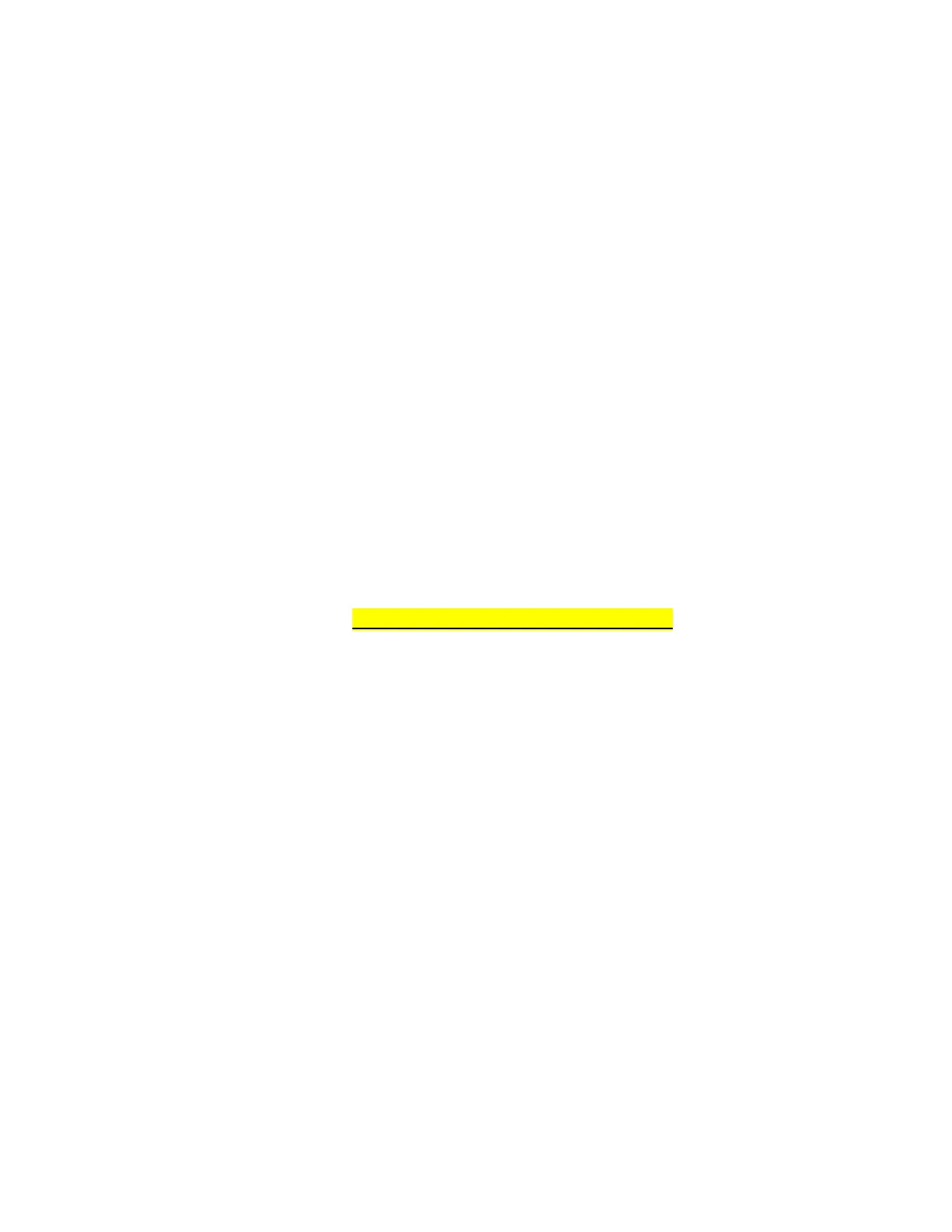
Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Vista previa
Entrevista a Profesor Julio Pereyra
Julio Manuel Pereyra, profesor de historia de 36 años, dejó el sistema escolar convencional para dedicarse a la educación comunitaria itinerante en las regiones vulnerables del noreste argentino, como Misiones y Corrientes. Su proyecto, "Caminos de Tiza", ofrece educación inclusiva y adaptada a las necesidades de cada comunidad, utilizando espacios improvisados en la naturaleza. Durante la pandemia, continuó su labor enfocándose en la prevención de enfermedades y sanitarias, sin seguir un calendario escolar de medidas formales.
Pereyra, quien tiene una historia personal marcada por una cardiopatía congénita y autismo, busca evitar la discriminación que vivió en su juventud. Trabaja junto a Yanina Rossi, referente de género y traductora de guaraní, y utiliza un enfoque pedagógico holístico y práctico. Su trabajo abarca alfabetización, educación sexual integral y otros temas cruciales, enfrentando problemáticas como la desnutrición y el trabajo infantil.
Entre sus logros, ha reducido la desnutrición y el abandono escolar en 14 comunidades, y ha creado bibliotecas itinerantes. Aunque ha recibido reconocimiento internacional, su visibilidad en Argentina es limitada. Pereyra critica el sistema educativo tradicional, promoviendo una educación que trasciende la acreditación de saberes y fomenta la participación activa de las comunidades.
El enfoque de "Caminos de Tiza" es constructivo y crítico, buscando empoderar a las comunidades mediante la formación de otros educadores y promoviendo el autodesarrollo. Además de alfabetizar, ha garantizado el acceso a servicios básicos, inspirando a futuros docentes y voluntarios a construir comunidades de aprendizaje inclusivas y equitativas. Su trabajo se basa en la ética personal y la denuncia de injusticias, sin depender de una organización formal.
La Subjetividad en la Evaluación Infantil
Crítica a la Medicalización de Trastornos Infantiles
El texto "La evaluación de trastornos en los niños y su medicalización los etiquetan, al servicio de los intereses del mercado", escrito por Graciela Giraldi, expone una crítica al enfoque actual de tratar las dificultades escolares de los niños mediante diagnósticos estandarizados que responden a intereses del mercado farmacéutico y de salud mental, en lugar de atender a su subjetividad.
Anteriormente, cuando un niño tenía dificultades en clase -como no prestar atención o mostrar conductas desbordadas-, los docentes intervenían con estrategias pedagógicas para ayudarlo a reinsertarse en la dinámica del aula. Si esas dificultades persistían, los maestros alertaban a los padres para que buscaran ayuda profesional, reconociendo que el niño podía estar atravesando un síntoma que requería una intervención más allá de lo pedagógico.
Hoy en día, sin embargo, estas manifestaciones infantiles se diagnostican como trastornos o déficits, como en el caso del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD). Según Giraldi, etiquetar a los niñoscon estas categorías no se trata de un diagnóstico en el sentido clínico profundo, sino de una etiqueta que los despoja de su subjetividad. Este enfoque no atiende a lo que realmente le sucede al niño en su experiencia personal y escolar, sino que lo somete a soluciones generalizadas y homogéneas, como la medicación o terapias correctivas.
Giraldi argumenta que esta tendencia es parte de una "fiebre evaluativa" de la época, donde el mercado introduce un estilo de vida en el que se evalúa y clasifica a los niños en base a parámetros preestablecidos. El resultado es una medicalización de las dificultades escolares, buscando sincronizar a los niños como si fueran máquinas, eliminando aspectos como la imaginación, la inquietud y la travesura.
Ante esta situación, Giraldi se pregunta si se debe dejar a los niños en manos de los intereses del mercado farmacológico o si, por el contrario, se debe defender su subjetividad. Desde la perspectiva psicoanalítica, la autora aboga por escuchar los síntomas de cada niño de manera individual y atender su singularidad en el contexto educativo e institucional.
Giraldi destaca que el aprendizaje escolar y el proceso psicoanalitico comparten algo fundamental: ambos son experiencias subjetivas que no pueden desvincularse de las emociones, palabras, silencios, angustias y preocupaciones del niño. Así como en el análisis se construye una relación entre el paciente y el analista basada en el "amor de transferencia", en la educación el niño deposita en su maestro un amor al saber, confiando en él para guiar su proceso de aprendizaje.
El texto concluye resaltando que la respuesta del docente y del analista no es simplemente devolver ese amor, sino educar y analizar, respectivamente, desde un acto ético y respetuoso de la subjetividad del niño.
La Escucha de lo Indecible en Niños
Reflexiones de Mónica Arias
Este texto destaca la importancia de la escucha psicoanalítica en el tratamiento de niños, especialmente en lo que no puede expresarse verbalmente (lo "indecible"). La autora subraya cómo el psicoanálisis ayuda a desentrañar las tensiones internas que afectan el desarrollo emocional infantil. En educación, esta escucha permite detectar problemas más profundos que las conductas externas de los niños.
En "La escucha de lo indecible", Mónica Isabel Arias presenta reflexiones a partir de entrevistas con padres de niños con dificultades de desarrollo, centrándose en dos elementos esenciales: la diferencia y el deseo.
- La diferencia: Esta se manifiesta cuando los niños son comparados con un "otro normal". Por ejemplo, si un niño tiene parálisis cerebral, podría ser etiquetado como "paralítico". Esta alteración no es solo temporal, sino que se convierte en una parte integral de su ser. La pregunta que surge es: ¿ puede considerarse enfermedad algo que define a una persona durante toda su vida? Así, un niño con síndrome de Down puede ser visto por algunos como "enfermo" a pesar de que su condición forma parte de su identidad. (La pregunta invita a reflexionar sobre la complejidad de la identidad humana y la importancia de reconocer que las personas son mucho más que sus condiciones de salud. Se trata de un llamado a adoptar una visión más holística, que valore a cada individuo en su totalidad, considerando no solo su enfermedad, sino también sus capacidades, deseos y aspiraciones.)
- El deseo: Cada hijo representa para los padres un reencuentro con su propia historia, creando un vínculo lleno de expectativas y temores. Por ejemplo, si una madre siempre soñó con tener una hija que fuera bailarina, puede proyectar esos deseos en su hija. Sin embargo, si la niña nace con una discapacidad que limita su movilidad, la madre podría sentir que sus expectativas se ven frustradas. En este contexto, los padres expresan su orgullo y deseo a través de miradas y palabras, moldeando la identidad del niño. Si el niño no se ajusta a la norma, puede ser percibido como un "intruso". Este niño, que no cumple con las expectativas, genera sentimientos de rechazo y deseos de muerte en los padres, quienes pueden sentir que su narcisismo ha sido fracturado.
El texto aborda cómo la llegada de un niño diferente puede causar conmoción en la familia. Por ejemplo, algunos padres pueden experimentar una negación del rechazo al intentar aceptar al niño, pero los sentimientos reprimidos suelen volver en diferentes momentos de la vida del niño y de los padres. Arias sugiere que permitir el diálogo sobre lo indecible -lo que causa angustia- es esencial para que surja un deseo vital en la relación con el niño.
Ejemplo de Luciana y su Desarrollo Emocional
Se presenta el caso de Luciana, una niña de 4 años con retraso psicomotor. Su madre, que se veía a sí misma como "una chica diez", describe a Luciana como "una mancha" en su vida, reflejando su frustración. Durante la terapia, Luciana se define como "una caca" debido a su discapacidad, lo que representa una internalización de la visión negativa de su madre. A través del juego, Luciana comienza a explorar su identidad. En un momento, al ver un castillo en la ropa de la analista, se identifica como "princesa", indicando que puede verse de una manera positiva, en contraste con la percepción negativa de sus padres. Este cambio de identidad es crucial para su desarrollo emocional.
Arias concluye que el papel del terapeuta es escuchar y entender no solo lo que los padres piden, sino también el deseo que subyace en el niño. Si el terapeuta no permite que el niño exprese su deseo y su identidad, puede obstaculizar su desarrollo como ser deseante. Por ejemplo, si el terapeuta solo se centra en las limitaciones de Luciana y no en su deseo de ser vista como princesa, podría estar negando su humanidad y su potencial para ser reconocido y respetado.
Análisis de "La forma de la espada" de Jorge Luis Borges
En "La forma de la espada", un relato incluido en "Ficciones" de Jorge Luis Borges, el narrador se encuentra en una conversación con un hombre en una habitación. Este hombre tiene una cicatriz notable en su rostro, que despierta la curiosidad del narrador. Al preguntarle sobre su herida, el hombre se muestra reticente, pero finalmente accede a contar su historia.
El relato se remonta a su tiempo en una guerra en Irlanda, donde el y un compañero lucharon contra las fuerzas opuestas. El hombre narra cómo un traidor, conocido como John Vincent Moon, se unió a su grupo pero resultó ser un cobarde en combate. En una confrontación, Moon, en lugar de luchar, traiciona a su compañero y se rinde ante el enemigo, dejando a los demás a su suerte.
A lo largo de la historia, se revela que el hombre cicatrizado es en realidad el traidor. La cicatriz simboliza no solo su traición, sino también el peso de su culpa y la condena que lleva consigo. Al final, el relato explora temas como la identidad, el honor y la traición, con un enfoque en cómo las acciones de una persona pueden definir su vida y su legado. a narrativa es un ejemplo del estilo borgiano, donde la realidad y la ficción se entrelazan, invitando a la reflexión sobre la naturaleza humana y la memoria.
Relación entre "La forma de la espada" y la Psicología
En "La forma de la espada", Jorge Luis Borges explora temas como la identidad, la traición y las cicatrices emocionales, aspectos que tienen un paralelismo significativo con la psicología de la niñez y la adolescencia. Esta obra nos invita a reflexionar sobre cómo las experiencias y acciones de los individuos, especialmente durante la infancia y adolescencia, moldean su identidad y sus relaciones interpersonales.
Identidad y Experiencias de la Infancia
La identidad de un individuo se forma a partir de las experiencias vividas en su niñez y adolescencia. En el relato, el protagonista con cicatriz representa cómo una acción (en este caso, la traición) puede definir la identidad de una persona de manera permanente. Este concepto es crucial en psicología, donde se entiende que los eventos traumáticos, como el rechazo o el bullying, pueden dejar marcas duraderas en los jóvenes.
Ejemplo: Un adolescente que sufre bullying por sus compañeros de clase puede llevar esa experiencia como una cicatriz emocional. A lo largo de su vida, esta experiencia puede influir en su autoestima, sus relaciones futuras y su percepción de sí mismo, similar a cómo la cicatriz en el rostro del personaje de Borges simboliza su traición y culpa.
La Traición y sus Repercusiones Psicológicas
La traición, como se presenta en el cuento, no solo afecta al traidor, sino también a quienes son traicionados. En el contexto de la psicología de la niñez y la adolescencia, los traumas relacionales pueden tener efectos profundos. Los niños que experimentan traiciones, ya sea por parte de amigos, familiares o figuras de autoridad, pueden desarrollar problemas de confianza y dificultades en sus relaciones futuras.
Ejemplo: Un niño que es traicionado por un amigo cercano puede experimentar sentimientos de ira, tristeza o confusión. Estos sentimientos pueden llevarlo a tener dificultades para formar nuevas amistades o confiar en otros, lo que se relaciona con la forma en que el personaje de Borges se enfrenta a su propia traición y la herida que esto representa.
Cicatrices Emocionales y su Impacto
La cicatriz en el rostro del protagonista no es solo física; es un símbolo de las cicatrices emocionales que las personas llevan a lo largo de sus vidas. En psicología, se entiende que las experiencias negativas en la niñez, como la violencia o el abandono, pueden convertirse en cicatrices emocionales que afectan la salud mental en la adolescencia y la adultez.