Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales: Polémica Incesante
Pdf de Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales. El Material explora la polémica histórica sobre el estatus científico de estas disciplinas, examinando las tradiciones metodológicas aristotélica y galileana. Es un recurso académico para estudiantes universitarios de Filosofía.
Mostra di più20 pagine
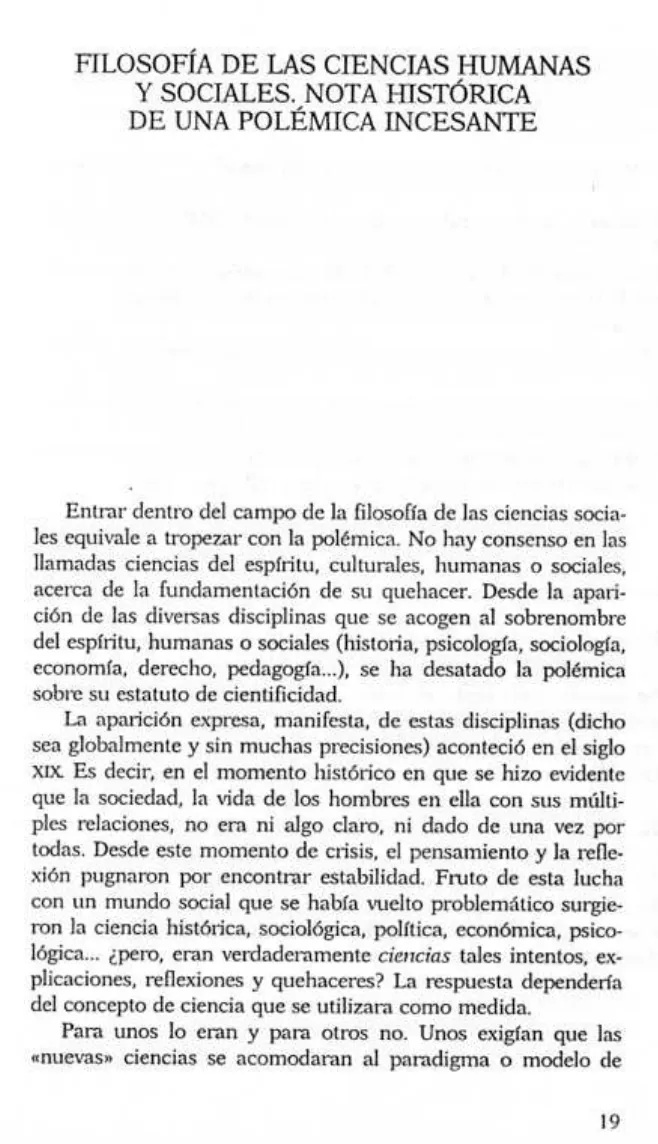
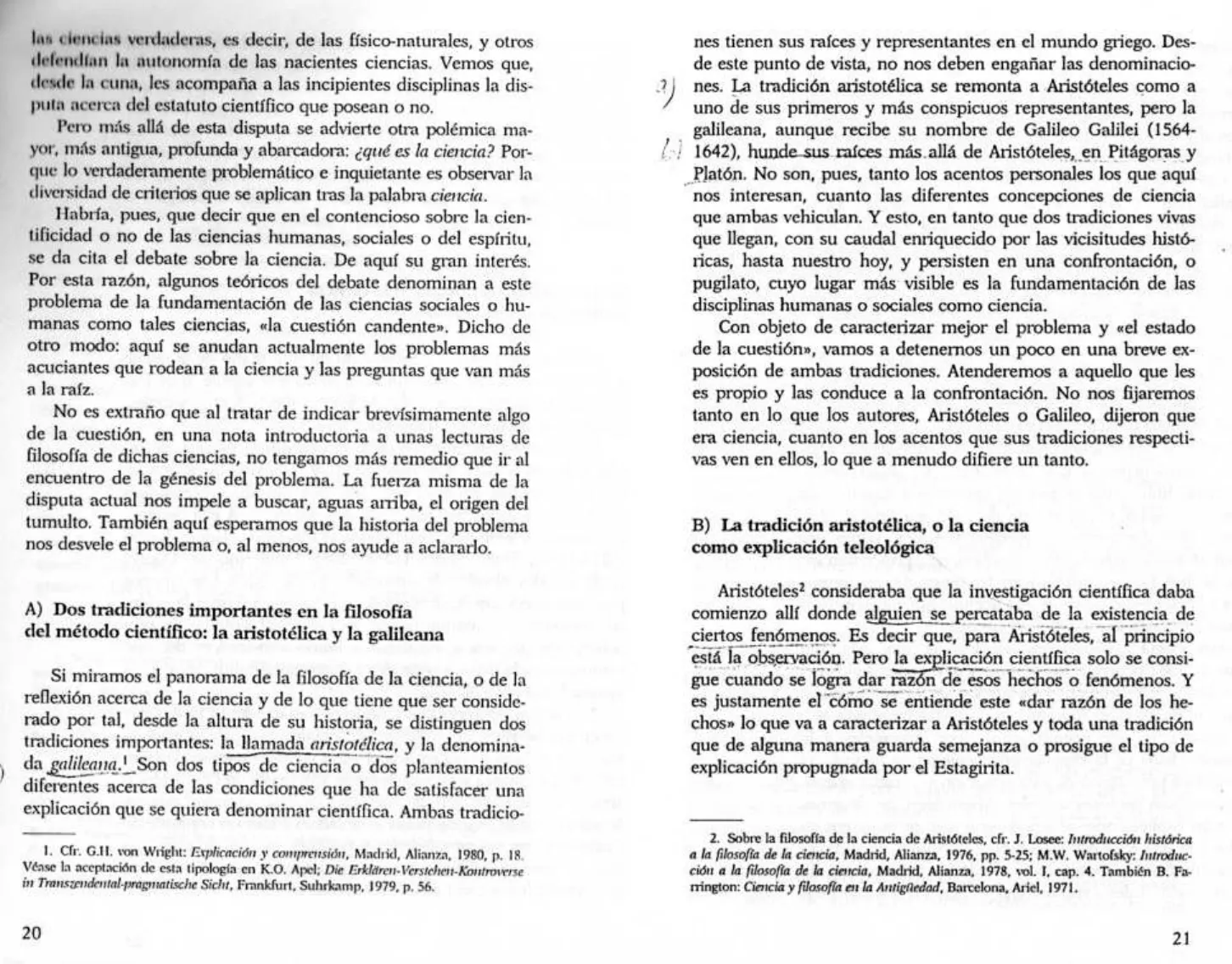
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
Anteprima
Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales: Nota Histórica de una Polémica Incesante
Entrar dentro del campo de la filosofía de las ciencias sociales equivale a tropezar con la polémica. No hay consenso en las llamadas ciencias del espíritu, culturales, humanas o sociales, acerca de la fundamentación de su quehacer. Desde la aparición de las diversas disciplinas que se acogen al sobrenombre del espíritu, humanas o sociales (historia, psicología, sociología, economía, derecho, pedagogía ... ), se ha desatado la polémica sobre su estatuto de cientificidad.
La aparición expresa, manifesta, de estas disciplinas (dicho sea globalmente y sin muchas precisiones) aconteció en el siglo XIX. Es decir, en el momento histórico en que se hizo evidente que la sociedad, la vida de los hombres en ella con sus multiples relaciones, no era ni algo claro, ni dado de una vez por todas. Desde este momento de crisis, el pensamiento y la reflexión pugnaron por encontrar estabilidad. Fruto de esta lucha con un mundo social que se había vuelto problemático surgieron la ciencia histórica, sociológica, política, económica, psicológica ... ¿ pero, eran verdaderamente ciencias tales intentos, explicaciones, reflexiones y quehaceres? La respuesta dependería del concepto de ciencia que se utilizara como medida.
Para unos lo eran y para otros no. Unos exigían que las «nuevas» ciencias se acomodaran al paradigma o modelo de 19las ciencias verdaderas, es decir, de las físico-naturales, y otros defendían la autonomía de las nacientes ciencias. Vemos que, desde la cuna, les acompaña a las incipientes disciplinas la disputa acerca del estatuto científico que posean o no.
Pero más allá de esta disputa se advierte otra polémica mayor, más antigua, profunda y abarcadora: ¿ qué es la ciencia? Porque lo verdaderamente problemático e inquietante es observar la diversidad de criterios que se aplican tras la palabra ciencia.
Habría, pues, que decir que en el contencioso sobre la cientificidad o no de las ciencias humanas, sociales o del espíritu, se da cita el debate sobre la ciencia. De aquí su gran interés. Por esta razón, algunos teóricos del debate denominan a este problema de la fundamentación de las ciencias sociales o humanas como tales ciencias, «la cuestión candente». Dicho de otro modo: aquí se anudan actualmente los problemas más acuciantes que rodean a la ciencia y las preguntas que van más a la raíz.
No es extraño que al tratar de indicar brevísimamente algo de la cuestión, en una nota introductoria a unas lecturas de filosofía de dichas ciencias, no tengamos más remedio que ir al encuentro de la génesis del problema. La fuerza misma de la disputa actual nos impele a buscar, aguas arriba, el origen del tumulto. También aquí esperamos que la historia del problema nos desvele el problema o, al menos, nos ayude a aclararlo.
Dos Tradiciones en la Filosofía del Método Científico: Aristotélica y Galileana
Si miramos el panorama de la filosofía de la ciencia, o de la reflexión acerca de la ciencia y de lo que tiene que ser considerado por tal, desde la altura de su historia, se distinguen dos tradiciones importantes: la llamada aristotélica, y la denominada galileana.1_Son dos tipos de ciencia o dos planteamientos diferentes acerca de las condiciones que ha de satisfacer una explicación que se quiera denominar científica. Ambas tradicio- 1. Cfr. G.H. von Wright: Explicación y comprensión, Madrid, Alianza, 1980, p. 18. Véase la aceptación de esta tipología en K.O. Apel; Die Erklären-Verstehen-Kontroverse in Transcendental-pragmatische Sicht, Frankfurt, Suhrkamp, 1979, p. 56. 20nes tienen sus raíces y representantes en el mundo griego. Desde este punto de vista, no nos deben engañar las denominaciones. La tradición aristotélica se remonta a Aristóteles como a uno de sus primeros y más conspicuos representantes, pero la galileana, aunque recibe su nombre de Galileo Galilei (1564- (-) 1642), hunde sus raíces más allá de Aristóteles, en Pitágoras y Platón. No son, pues, tanto los acentos personales los que aquí nos interesan, cuanto las diferentes concepciones de ciencia que ambas vehiculan. Y esto, en tanto que dos tradiciones vivas que llegan, con su caudal enriquecido por las vicisitudes históricas, hasta nuestro hoy, y persisten en una confrontación, o pugilato, cuyo lugar más visible es la fundamentación de las disciplinas humanas o sociales como ciencia.
Con objeto de caracterizar mejor el problema y «el estado de la cuestión», vamos a detenernos un poco en una breve exposición de ambas tradiciones. Atenderemos a aquello que les es propio y las conduce a la confrontación. No nos fijaremos tanto en lo que los autores, Aristóteles o Galileo, dijeron que era ciencia, cuanto en los acentos que sus tradiciones respectivas ven en ellos, lo que a menudo difiere un tanto.
La Tradición Aristotélica: Ciencia como Explicación Teleológica
Aristóteles2 consideraba que la investigación científica daba comienzo allí donde alguien se percataba de la existencia de ciertos fenómenos. Es decir que, para Aristóteles, al principio está la observación. Pero la explicación científica solo se consigue cuando se logra dar razón de esos hechos o fenómenos. Y es justamente el cómo se entiende este «dar razón de los hechos» lo que va a caracterizar a Aristóteles y toda una tradición que de alguna manera guarda semejanza o prosigue el tipo de explicación propugnada por el Estagirita. 2. Sobre la filosofía de la ciencia de Aristóteles, cfr. J. Losee: Introducción histórica a la filosofía de la ciencia, Madrid, Alianza, 1976, pp. 5-25; M.W. Wartofsky: Introduc- ción a la filosofía de la ciencia, Madrid, Alianza, 1978, vol. I, cap. 4. También B. Fa- rington: Ciencia y filosofia en la Antigüedad, Barcelona, Ariel, 1971. 21Aristóteles pensaba la explicación científica como una progresión o camino inductivo desde las observaciones hasta los principios generales o principios explicativos. Estos principios eran inferidos por enumeración simple o por inducción directa; por cualquiera de los dos métodos (que no nos interesa detallar) se obtenían más generalizaciones acerca de las propiedades de la especie o género. Esta etapa consiste en obtener principios explicativos a partir de los fenómenos que se han de explicar: se denomina inducción. Para Aristóteles todavía existía un segundo momento o etapa en la explicación científica: el deductivo. Consiste en deducir enunciados acerca de los fenómenos a partir de las premisas que incluyan o contengan a los principios explicativos. Aristóteles exigía una relación causal entre las premisas y la conclusión del silogismo acerca del hecho o fenómeno a explicar. Y aquí aparece el énfasis, rasgo o característica de la explicación aristotélica. La causa de un fenómeno tiene, para Aristóteles, cuatro aspectos: la causa formal, la causa material, la causa eficiente y la causa final.
Pues bien, una explicación científica adecuada debe especificar estos cuatro aspectos que constituyen su causa. Sobre todo, no podía faltar a una pretendida explicación científica de un fenómeno o hecho, el dar cuenta de su causa final o telos. Aristóteles criticó duramente a aquellos filósofos, como por ejemplo los atomistas Demócrito y Leucipo, que pretendían explicar los hechos (ej., el cambio) en términos de sus causas materiales y eficientes, o aquellos que acentuaban excesivamente las causas formales, como los pitagóricos.
Aristóteles exigía explicaciones teleológicas, que aclarasen «con el fin de qué» ocurrían los fenómenos, no solo de los hechos referidos al crecimiento o desarrollo de los organismos vivos, sino aun de los seres inorgánicos u objetos inanimados. Es precisamente este acento puesto por Aristóteles y la «ciencia aristotélica» en la explicación teleológica o finalista, el que se considera prototípico de esta tradición y permite encontrar semejanzas con posturas actuales. Ahora bien, no debemos olvidar que las explicaciones aristotélicas tenían otros rasgos no mantenidos hoy día: eran explicaciones en términos de «propiedades», «facultades» o «potencias», asociadas a la esencia de 22alguna substancia. Tales explicaciones tienen un carácter conceptual que las diferencia de las hipótesis causales y las acerca a las explicaciones teleológicas y, más allá, presupone una cosmovisión o concepción del mundo, como conjunto de substancias, que hoy nos es extraña. No nos interesa proseguir más por los caminos del preceptor de Alejandro Magno. Nos bastan las nociones adquiridas para entender por qué la tradición de la ciencia que se remite a Aristóteles discurre al compás de los esfuerzos por comprender los hechos de modo teleológico o finalista.
La Tradición Galileana: Ciencia como Explicación Causal
Nada acontece en el mundo cultural y humano de la noche a la mañana. Las ideas se van incubando lentamente, o de forma más acelerada, al socaire de los acontecimientos sociales, políticos, económicos o religiosos.
Los vientos del cambio o de la crítica nunca dejaron de soplar sobre la tradición aristotélica. Hay toda una línea revisionista muy visible ya en el siglo XIII, que introduce precisiones en el método inductivo-deductivo de Aristóteles. A ella pertenecen nombres como R. Grosseteste (1168-1253), Roger Bacon (1214-1292), Duns Scoto (1265-1308), Guillermo de Occam (1280-1349) y Nicolás de Autrecourt (1300-1350). Los citamos para que quede constancia que lo que vamos a llamar la «ciencia moderna», o manifestación sociocultural potente de otra concepción de ciencia, no irrumpe como algo inesperado, sino como resultado de una serie de cambios socioculturales y de la misma historia de las ideas.
A la altura del (siglo xyr durante el Renacimiento tardío y la época del Barroco, las condiciones sociales y culturales estaban maduras para que aconteciera el «giro copernicano» en la ciencia y lo que Ortega y Gasset llama la «anábasis de Descartes» o arreglo de cuentas, en la filosofía, de uno consigo mismo. Acontece que se deja de mirar el universo como un conjunto de sustancias con sus propiedades y poderes, para verlo como un flujo de acontecimientos que suceden según leyes. Casi todas las «revoluciones científicas» testimonian -como ha mostrado 23